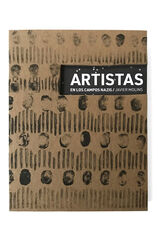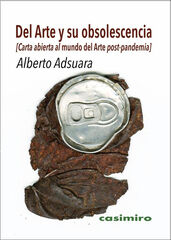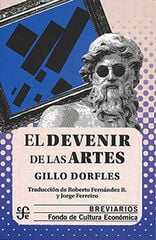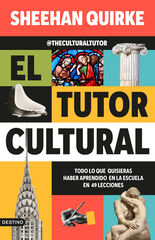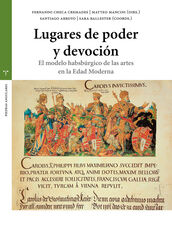«Los museos son lugares de placer. Nos atraen. Y no solo por su reputación, su valor simbólico o su peso cultural, sino, sobre todo, por sus características físicas. Los museos suelen ser islas de paz en el tráfago de las ciudades, por las que se puede caminar y charlar con sosiego, ofrecen constantes estímulos visuales, que pueden resultar tan euforizantes como un partido de voleibol de playa femenino (o masculino), acostumbran a tener bares tranquilos, jardines coquetos y librerías interesantes, llenas de objetos curiosos, donde tomarse un café, darse un baño de sol, tumbados en la hierba, o comprar algún hermoso volumen de arte o un imán para la nevera, y, en suma, ofrecen a la inteligencia y a la sensibilidad, ordenados y explicados, amplios aspectos del arte y la cultura humanos. Los museos procuran espacio para la aventura: en sus salas hemos hecho amigos, conocido a amantes, vivido momentos risibles o trágicos, hemos demostrado nuestra ignorancia o nuestra erudición, nos hemos carcajeado de los demás y de nosotros mismos, hemos pasado tardes de soledad y melancolía, y renovado nuestra fe en la capacidad del ser humano para sobreponerse, gracias al arte, a sus calamidades y su mezquindad. Los museos son campos de felices batallas, circos de muchísimas pistas que, a diferencia de los circos de payaso y domador, huelen bien, campos de carreras en las que nadie corre, salvo nuestra sensibilidad y nuestro pensamiento. Los visitamos, pues, antes que otros sitios, fascinados por los placeres que vayan a proporcionarnos, que sabemos numerosos. Y, como somos gente de letras, nos gusta, además, recoger nuestras impresiones —el recuerdo de esos placeres— en crónicas que disfrutamos poniendo a disposición de los demás.» [Del prólogo]
Has añadido la cantidad máxima disponible.


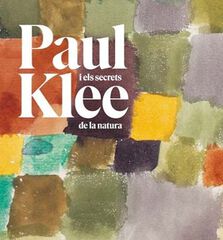


.jpg?sw=770)
.jpg?sw=770)